Las fiestas de septiembre de Almodóvar del Campo ya están próximas y todo el pueblo comienza a prepararlas. Estas fiestas se celebraran para conmemorar los patrones del pueblo y en ellas se realizan los tradicionales encierros. Los diferentes actos que se llevan a cabo en las fiestas y la forma de celebrar éstas han ido evolucionando en el tiempo y es interesante saber cómo nuestros tatarabuelos y bisabuelos celebraban estos días; ya que existen costumbres que permanecen prácticamente intactas pero otras sí que han cambiado. En las próximas dos entradas vamos a repasar a través de diversos artículos que hemos recopilado en la prensa como se celebraban la fiestas hace unos 100 años.
En las fiestas de septiembre del año 1906 como evento central de las fiestas se organizaron unos juegos florales, lo que viene a ser un certamen o concurso literario. Este ambicioso concurso tenía como fin solemnizar las fiestas, tuvo 8 categorías y su celebración fue publicada en el diario ABC el 31 de Agosto. Esto nos da idea de la repercusión del mismo. El desenlace del concurso lo hemos encontrado en el número 44 del Diario de la Mancha de fecha 21 de septiembre.
A continuación os trascribo los ganadores en cada categoría.
Sobre los textos ganadores no tenemos datos, sería una buena noticia rescatar alguno de ellos. En todo caso Almodóvar del Campo ha sido y es un pueblo de toros y estos festejos centran gran parte de las fiestas. En el número 39 del Diario de la Mancha de fecha 15 de septiembre de 1906 se describe como se realizaban los encierros en aquellos años, que posiblemente venía a ser como se llevaban celebrando cientos de años. Rescatamos alguno de los párrafos que nos han parecido interesantes:
“Grupos de gentes cabalgando en caballos lujosamente enjaezados cruzan una y 100 veces, por las calles al trote y refrenan para que hagan piruetas cuando pasan por balcones que alegran lindísimas muchachas”.
“En las afueras de la población en la Cerca y en Marta, un hormiguero de gente viva de aquellos sitios aguardando a pié firme a pleno sol que abrasa sus músculos la proximidad del ganado. Cuando este se vislumbra. Aquella multitud empieza a replegarse hacia la Glorieta del Carmen desde la cual los menos ágiles ven pasar el encierro”.
“Los chiquillos con sus estridentes y ensordecedoras voces y chillidos anuncian que se acerca el momento; empiezan a entrar pelotones de mozalbetes en la calle que jadeantes yen descomunal carrera preceden al ganado y van tomando puestos en las puertas y ventanas que a su paso encuentran libres; y de pronto se destacan los jinetes primeros que vienen a la cabeza del ganado, el cual ya dentro de la calle pasa por ella a carrera tendida envuelta en una nube de polvo y en una oleada de carne humana que jadeante su sudorosa lo acompaña hasta la plaza”.
La descripción es bastante clara de cómo se realizaba el encierro. Se traía a los toros desde el campo a través de las explanadas, la glorieta del Carmen y la Corredera hasta la
Plaza Mayor. Los toros iban guiados por caballos. La gente corría delante de los toros en su camino subiéndose a ventanas. Por aquel entonces no había atajadizos. El encierro consistía en traer a los toros hasta la plaza, donde se encajonaban en una cerca en la calle Toril para luego lidiarlos en capeas o corridas. Difieren de los actuales, en los que se suelta a los toros por las calles, en que eran, por poner un ejemplo práctico, más parecidos a lo podemos ver actualmente en San Fermín, una única carrera al día. Los encierros se realizaban por las mañanas, y una vez los astados llegaban a la plaza se dejaba luego algún toro en ella para que la gente se divirtiera. Se hacia un descanso para comer y por la tarde continuaban los festejos en la plaza. En aquellos años la plaza Mayor y su entorno eran el punto central de las celebraciones.
También había reina de las fiestas y en el año de 1906 la agraciada con ese título fue la señora Dª. Luisa Boada, sobre la cual el corresponsal se deshace en alabanzas.
“La elección ha sido acertadísima, pues recae en una señora que además de las cualidades de virtud y talento de que se halla adornada, tiene una interesante figura y es lo que se llama toda una real moza”.
Por las tardes tras los festejos taurinos se celebraban bailes y verbenas en el Casino y en casas de particulares, pero la descripción de esos festejos lo dejamos para la próxima entrada.
continuará...
Entrada del encierro en la plaza Mayor, año 1928.
En las fiestas de septiembre del año 1906 como evento central de las fiestas se organizaron unos juegos florales, lo que viene a ser un certamen o concurso literario. Este ambicioso concurso tenía como fin solemnizar las fiestas, tuvo 8 categorías y su celebración fue publicada en el diario ABC el 31 de Agosto. Esto nos da idea de la repercusión del mismo. El desenlace del concurso lo hemos encontrado en el número 44 del Diario de la Mancha de fecha 21 de septiembre.
Extracto Diario ABC 31-8-1906, pagina 14.
A continuación os trascribo los ganadores en cada categoría.
- Primer tema. Poesía lírica de libre elección y libertad de metro. Premio de Honor. Flor natural. Ganador: D. Jesús Cencillo Briones de La Solana.
- Segundo tema: origen y desenvolvimiento de la ciudad de Almodóvar del Campo. Ganador: D. Emilio Gallego de Almodóvar del Campo.
- Tema tercero: Cuento de costumbres manchegas. Ganador: D. Eloy Cañizares de Ballesteros.
- Tema cuarto. Biografía y estudio de la obra del insigne Maestro Beato Juan de Ávila. Desierto.
- Tema quinto. Himno a la libertad, poesía. Ganador: D. Ubaldo Ruiz Gómez de Almodóvar.
- Tema sexto. Influencia de la fiesta del árbol en la cultura de los pueblos. Ganador: D. Eladio León, Doctor en Medicina de Minas de San Quintín.
- Tema séptimo. Estudio sobre la educación de la mujer. Ganador: Tomas Martínez, abogado de Ciudad Real.
- Tema octavo. La agricultura en la región manchega, su estado actual y medios para mejorarla. Ganador: D. Carlos Morales de Ciudad Real.
Sobre los textos ganadores no tenemos datos, sería una buena noticia rescatar alguno de ellos. En todo caso Almodóvar del Campo ha sido y es un pueblo de toros y estos festejos centran gran parte de las fiestas. En el número 39 del Diario de la Mancha de fecha 15 de septiembre de 1906 se describe como se realizaban los encierros en aquellos años, que posiblemente venía a ser como se llevaban celebrando cientos de años. Rescatamos alguno de los párrafos que nos han parecido interesantes:
Diario de la Mancha, número 39 de fecha 15 de septiembre de 1906.
“Grupos de gentes cabalgando en caballos lujosamente enjaezados cruzan una y 100 veces, por las calles al trote y refrenan para que hagan piruetas cuando pasan por balcones que alegran lindísimas muchachas”.
“En las afueras de la población en la Cerca y en Marta, un hormiguero de gente viva de aquellos sitios aguardando a pié firme a pleno sol que abrasa sus músculos la proximidad del ganado. Cuando este se vislumbra. Aquella multitud empieza a replegarse hacia la Glorieta del Carmen desde la cual los menos ágiles ven pasar el encierro”.
“Los chiquillos con sus estridentes y ensordecedoras voces y chillidos anuncian que se acerca el momento; empiezan a entrar pelotones de mozalbetes en la calle que jadeantes yen descomunal carrera preceden al ganado y van tomando puestos en las puertas y ventanas que a su paso encuentran libres; y de pronto se destacan los jinetes primeros que vienen a la cabeza del ganado, el cual ya dentro de la calle pasa por ella a carrera tendida envuelta en una nube de polvo y en una oleada de carne humana que jadeante su sudorosa lo acompaña hasta la plaza”.
Traída de toros por las explanadas, año 1952.
La descripción es bastante clara de cómo se realizaba el encierro. Se traía a los toros desde el campo a través de las explanadas, la glorieta del Carmen y la Corredera hasta la
Plaza Mayor. Los toros iban guiados por caballos. La gente corría delante de los toros en su camino subiéndose a ventanas. Por aquel entonces no había atajadizos. El encierro consistía en traer a los toros hasta la plaza, donde se encajonaban en una cerca en la calle Toril para luego lidiarlos en capeas o corridas. Difieren de los actuales, en los que se suelta a los toros por las calles, en que eran, por poner un ejemplo práctico, más parecidos a lo podemos ver actualmente en San Fermín, una única carrera al día. Los encierros se realizaban por las mañanas, y una vez los astados llegaban a la plaza se dejaba luego algún toro en ella para que la gente se divirtiera. Se hacia un descanso para comer y por la tarde continuaban los festejos en la plaza. En aquellos años la plaza Mayor y su entorno eran el punto central de las celebraciones.
También había reina de las fiestas y en el año de 1906 la agraciada con ese título fue la señora Dª. Luisa Boada, sobre la cual el corresponsal se deshace en alabanzas.
“La elección ha sido acertadísima, pues recae en una señora que además de las cualidades de virtud y talento de que se halla adornada, tiene una interesante figura y es lo que se llama toda una real moza”.
Por las tardes tras los festejos taurinos se celebraban bailes y verbenas en el Casino y en casas de particulares, pero la descripción de esos festejos lo dejamos para la próxima entrada.
continuará...






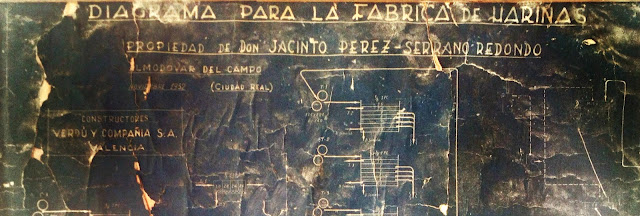
















































.png)








